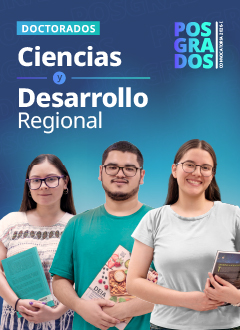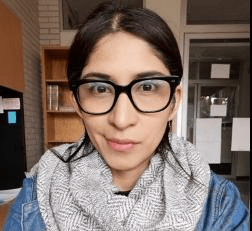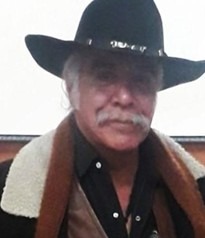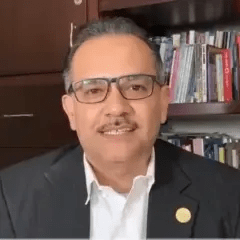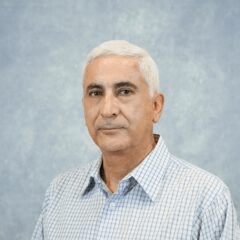Uso problemático del internet en adolescentes
La historia de la humanidad ha experimentado cambios a partir de descubrimientos que tienen un profundo impacto en la sociedad. En los últimos tres siglos esos cambios han sido prácticamente constantes. El internet, sin duda, representa uno de esos momentos cruciales de inflexión. El acceso civil al internet ha generado múltiples beneficios, y aunque el enfoque de este texto se centra en los riesgos asociados a este recurso, es relevante iniciar destacando sus ventajas.
Por medio de búsqueda de información científica y crítica (a pesar de la amplia cultura de la desinformación), el internet proporciona acceso instantáneo a una vasta cantidad de información y permite la educación autodidacta, algo sumamente útil para el desarrollo de capital humano, aunque también para el desarrollo de hobbies e intereses personales (Hsieh y Goel, 2019); además, posibilita la comunicación global, al poder compartir información con colegas o amistades.
Esto sin duda tiene un impacto positivo en la educación y la formación profesional (Sánchez-Romero y Muñoz-Jiménez, 2021; Zhai, 2021). Por lo que respecta a incidencia social, esta es aún más fácil de percibir; el internet nos permite conservar y fortalecer antiguos lazos afectivos, ampliar nuestras conexiones y contactar con personas de todo el mundo, lo cual resulta favorable para el tejido social (Jaramillo et al., 2017; Wu et al., 2016), ya que promueve la confianza y vinculación entre personas (aspectos clave para el capital social), propiciando una comunicación constante y retroalimentativa. Esto puede ser beneficioso para el bienestar subjetivo, que es la valoración que las personas hacen de su calidad de vida, en donde se incluyen sus emociones, estados de ánimo y satisfacción.
En relación con los riesgos y dificultades que puede generar el internet en la funcionalidad y desarrollo saludable del organismo, especialmente en las personas más jóvenes, existe un consenso entre profesionales de la salud sobre la preocupación por el uso excesivo e irresponsable de esta herramienta por parte de niños, niñas y adolescentes. Aunque no hay un acuerdo sobre la terminología adecuada (ya sea «adicción al internet» o «uso problemático del internet»), se reconoce que esto se debe a la limitada capacidad de estos para autorregularse tanto en el comportamiento como en las emociones.
Uso problemático del internet
El Uso Problemático del Internet (UPI) es entendido como una utilización excesiva que afecta la funcionalidad de niños, niñas o adolescentes, disminuyendo su repertorio conductual, generando dificultades de regulación emocional y potencializando conflictos familiares o problemas escolares (Li et al., 2014).
Diversos estudios reportan una prevalencia del UPI en adolescentes de entre el 5% y el 20% (Kuss et al., 2014), siendo generalmente igual tanto en hombres como en mujeres, excepto en algunas actividades específicas en línea, especialmente los videojuegos (Chang y Ko, 2023). Resultados similares se obtuvieron en un estudio con 549 estudiantes de secundaria entre los 11 y 15 años de edad, en escuelas públicas de Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora (Leyva et al., 2024), encontrándose que un 5% de los estudiantes presentaba riesgo alto de desarrollar UPI, mientras que un 10% presentaba un riesgo medio alto. Es importante destacar que estos datos se basan en autoevaluaciones, lo que sugiere que la problemática podría ser aún más grave de lo que se reporta, lo que nos invita a reflexionar sobre esta problemática.
De acuerdo con Davis (2001) y Caplan (2010), el UPI puede ser explicado por cinco dimensiones o indicadores, los cuales se describen a continuación:
- Preferencia por la interacción social en línea. Entendida como la comodidad y confianza que sienten las y los adolescentes al interactuar por internet (videollamadas o chats) en comparación con la interacción cara a cara; las y los jóvenes se sienten más atractivos o capaces por internet que en el mundo físico, por lo que evitan socializar y convivir en ciertos escenarios (cine, parque o casa de sus amigos).
- Regulación del humor. El internet funge como una herramienta de evitación o distracción al experimentar emociones negativas como la depresión, soledad o enojo.
- Preocupación cognitiva. Las y los jóvenes usuarios de internet sienten estrés cognitivo por saber lo que sucede en internet, por sostener conversaciones con pares, ver publicaciones en redes sociales de marcas, productos o creadores de contenido, pensando constantemente sobre lo que sucede en internet y la posibilidad de mantener siempre la conexión.
- Uso compulsivo del internet. Se refiere al tiempo excesivo, intentos infructuosos de disminuir la cantidad de tiempo que utilizan en internet y pasar periodos de tiempo en línea mayor al esperado.
- Resultados negativos. Los conflictos familiares aumentan por el uso del internet del o la adolescente, ya que estos(as) no cumplen con sus responsabilidades académicas (dejan de asistir a clases, no realizan sus tareas escolares) y no asisten a eventos sociales o familiares por estar en línea. En conjunto, estos indicadores evidencian un uso disfuncional del internet y pueden servir como guía para reconocer esta conducta desadaptativa.
Mediación parental tecnológica
Utilizando datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih – Inegi, 2021), sabemos que en Sonora en el año 2020 el 79.76% de la población encuestada había usado el internet en los últimos tres meses y el 94.73% se conectaba a internet por medio de un teléfono inteligente. Por el sexo, en Sonora el 76.12% de los hombres y el 83.46% de las mujeres reporta utilizar el internet. Con respecto al uso del internet en el estado por nivel socioeconómico de la población, este uso se incrementa de forma paralela al ingreso; se menciona que el estrato con un ingreso bajo lo utiliza de forma moderada (50.70%), el que posee un ingreso medio bajo (76.35%), el medio alto (85.51%) y alto (93.95%).
Para la prevención en el desarrollo del UPI en adolescentes existen factores protectores, tales como la cohesión familiar (participación de las y los miembros de la familia en decisiones familiares, comunicación familiar, entre otras) calidez parental, apoyo parental a la autonomía, alta supervisión y calidad en la relación padre-madre-hijos(as) (Chou et al., 2005; Padilla-Walker et al., 2020).
La mediación parental tecnológica solo es efectiva si se combinan estrategias de control conductual (normas, horarios, filtros parentales) con estrategias más activas tales como co-uso, compartir actividades en internet y ver juntos videos educativos o divertidos (Katz et al., 2019; Livingstone et al., 2017; Wright, 2017). Todo ello promueve la confianza y satisfacción por parte de los hijos(as) respecto a la disciplina parental, siendo percibidas las reglas como estrategias dirigidas a su propio bienestar. Esto permite que las y los adolescentes muestren apertura sobre su uso del internet y dudas sobre algún contenido o situación que no sepan manejar en línea.
Se ha documentado una alta asociación entre el UPI y el experimentar emociones negativas (depresión, sentimientos de soledad), especialmente en adolescentes (Efrati y Amichai-Hamburger, 2019; Hernándeza et al., 2019; Sela et al., 2019), pero pocas investigaciones han analizado la relación entre las estrategias de regulación emocional (tanto positivas como negativas) y el UPI. Esto es, las y los individuos contamos con un conjunto de herramientas cognitivas y conductuales para afrontar las experiencias de emociones negativas. Durante la adolescencia una mayor conciencia del yo y un pensamiento más complejo respecto al mundo social donde navegamos conlleva al desarrollo de un autoconcepto y conciencia emocional (Cummings et al., 2022). Desde la Teoría de la Autodeterminación (TAD), las emociones negativas deben ser analizadas de una forma imparcial como fuentes de información que, apuntaladas por la curiosidad y una actitud de neutralidad, nos permiten reflexionar sobre las metas personales que se ven afectadas por los acontecimientos que provocaron dichas emociones negativas, lo cual permite una regulación emocional integrativa al reevaluar cognitivamente el significado y consecuencias más realistas de la situación. Esta reevaluación cognitiva de una experiencia emocional negativa es más fácil de concretar en situaciones donde las emociones son de una intensidad media o baja y cuando existe un periodo de tiempo amplio para abordar la problemática.
Desde la regulación emocional cognitiva existen estrategias tanto positivas (aceptación, focalización positiva, toma de perspectiva, planificación) como negativas (catastrofismo, culpar a otros, autoculpa, rumiación) (Chamizo-Nieto et al., 2020). Aun así, es poco claro cómo las dinámicas familiares influyen en el desarrollo de la regulación emocional. Es probable que una paternidad ausente, negligente o autoritaria genere una pobre regulación emocional, mientras que una paternidad responsiva, de apoyo a la autonomía, cálida y de apoyo emocional promueva una regulación emocional más adaptativa (Özaydın y Soyyiğit, 2024; Wang et al., 2021). Sin embargo, los estudios son escasos y todavía falta estructurar una teoría más sólida para responder a estas incógnitas. Establecer límites de tiempo, fomentar la comunicación, educar sobre seguridad en línea, modelar un uso equilibrado de la tecnología e involucrarse en su mundo digital son alternativas que ayudan a crear un ambiente de confianza.
Referencias
Caplan, S. (2010). Theory and measurement of generalized problematic Internet use: a two- step approach. Computers and Human Behavior, 26(5): 1089-1097. https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.03.012.
Chamizo-Nieto, M., Rey, L. y Sánchez-Álvarez, N. (2020). Validation of the spanish versión of the cognitive emotion regulation questionnaire in adolescents. Psicothema, 32(1): 153-159. https://doi.org/10.7334/psicothema2019.156.
Chang, W. y Ko, H. (2023). Common and specific risk factors for comorbidity types of problematic smartphone use in adolescents. Computers in Human Behavior, 107656. https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107656.
Chou, C., Condron, L. y Belland, J. C. (2005). A review of the research on Internet addiction. Educational Psychology Review,17(4), 363-388. https://doi.org/10.1007/s10648-005-8138-1.
Cummings, C., Lansing, A. y Houck, C. (2022). Perceived strengths and difficulties in emotional awareness and accessing emotion regulation strategies in early adolescents. Journal of Child and Family Studies, 31(9): 2631-2643. https://doi.org/10.1007/s10826-022-02352-8.
Davis, R. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior, 17: 187-195. https://doi.org/10.1016/S0747-5632(00)00041-8.
Efrati, Y. y Amichai-Hamburger, Y. (2019). The use of online pornography as compensation for loneliness and lack of social ties among Israeli adolescents. Psychological reports, 122(5): 1865-1882. https://doi.org/10.1177/0033294118797580.
Hernándeza, C., Ottenbergera, D., Moessnerc, M., Crosbyd, R. y Ditzen, B. (2019). Depressed and swiping my problems for later: the moderation effect between procrastination and depressive symptomatology on Internet addiction. Computers in Human Behavior, 97: 1-9. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.02.027.
Hsieh, E., y Goel, R. (2019). Internet use and labor productivity growth: recent evidence from the U.S. and other OECD countries. Economics Research and Electronic Networking, 20: 195-210. https://doi.org/10.1007/s11066-019-09135-2.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las TIC en los Hogares.https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2021/.
Jaramillo, K., Navia, F. y Camacho, W. (2017). Niños y adolescentes. Su dependencia de la tecnología móvil. Revista Pertinencia Académica.ISSN 2588, 1019(2): 57-68.
Katz, I., Lemish, D., Cohen, D. y Arden, A. (2019). When parents are inconsistent: parenting style and adolescents’ involvement in cyberbullying. Journal of Adolescence,74(1): 1-12. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.04.006.
Kuss, D., Griffiths, M., Karila, L. y Billieux, J. (2014). Internet addiction: a systematic review of epidemiological research for the last decade. Current Pharmaceutical Design, 20(25): 4026-4052.
Leyva, A., Valdés, A. y Vera, J. (2024). Validación de una escala para medir uso problemático del Internet en adolescentes. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 17(2): 135-151. https://doi.org/10.15366/riee2024.17.2.007.
Li, W., Garland, E. y Howard, M. (2014). Family factors in Internet addiction among chinese youth: a review of english-and chinese-language studies. Computers in Human Behavior, 31: 393-411. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.11.004.
Livingstone, S., Ólafsson, K., Helsper, E. J., Lupiáñez-Villanueva, F., Veltri, G. A. y Folkvord, F. (2017). Maximizing opportunities and minimizing risks for children online: the role of digital skills in emerging strategies of parental mediation. Journal of Communication, 67(1): 82-105. https://doi.org/10.1111/jcom.12277.
Özaydın, B. y Soyyiğit, V. (2024). parental emotional availability and resilience among adolescents: the role of emotion regulation. International Journal for the Advancement of Counselling, 46(3): 483-497. https://doi.org/10.1007/s10447-024-09555-2.
Padilla-Walker, L., Stockdale, L. A., Son, D., Coyne, S. y Stinnett, S. (2020). Associations between parental media monitoring style, information management, and prosocial and aggressive behaviors. Journal of Social and Personal Relationships, 37(1):180-200. https://doi.org/10.1177/0265407519859653.
Sánchez-Romero, C. y Muñoz-Jiménez, E. (2021). Social and educational coexistence in adolescents´ perception in current social problems through networks. Future Internet, 13(141). https://doi.org/10.3390/fi13060141.
Sela, Y., Zach, M., Amichay-Hamburger, Y., Mishali, M. y Omer, H. (2020). Family environment and problematic Internet use among adolescents: the mediating roles of depression and fear of missing out. Computers in Human Behavior, 106, article e106226. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.106226.
Wang, M., Wang, Y., Wang, F. y Xing, X. (2021). Parental corporal punishment and child temperament: independent and interactive predictors of child emotion regulation in China. Journal of Interpersonal Violence, 36(11‐12): 6680-6698. https://doi.org/10.1177/0886260518817058.
Wright, M. (2017). Parental mediation, cyberbullying, and cybertrolling the role of gender. Computers in Human Behavior, 71, 189-195. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.01.059.
Wu, Y., Outley, C., Matarrita-Cascante, D. y Murphrey, T. (2016). A systematic review of recent research on adolescent social connectedness and mental health with Internet technology use. Adolescent Research Review, 1: 153-162. https://doi.org/10.1007/s40894-015-0013-9.
Zhai, Y. (2021). The role of online social capital in the relationship between Internet use and self-worth. Current Psychology, 40: 2073-2082. https://doi.org/10.1007/s12144-019-0149-z.
Autores(as): Alberto Leyva Castañeda, egresado del Doctorado en Desarrollo Regional del CIAD, y María José Cubillas Rodríguez, investigadora de la Coordinación de Desarrollo Regional del CIAD