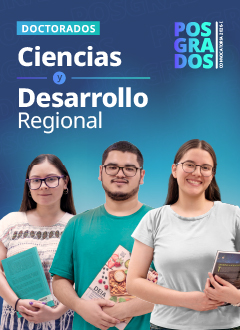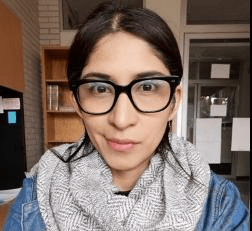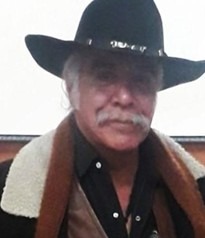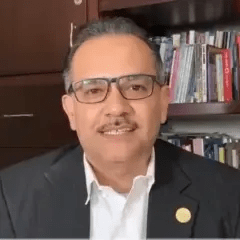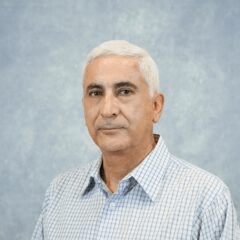Sistemas agroforestales con Agave angustifolia Haw: legado biocultural de Sonora
El legado biocultural es el valioso resultado de la compleja y profunda relación que existe entre el medio natural y la cultura de las poblaciones humanas. México destaca por ello, y una de sus manifestaciones más significativas son los sistemas agroforestales, una forma ancestral de manejar el territorio integrando cultivos agrícolas, plantas forestales y actividades pecuarias en una misma unidad de manejo. También favorecen el uso sostenible del territorio y fortalecen la soberanía popular y alimentaria de los pueblos. En Sonora, el agave figura como uno de los componentes más importantes de estos sistemas.
En un primer esfuerzo por reconocer y caracterizar sistemas agroforestales en la zona serrana de Sonora, específicamente de la región bacanorera, se realizó una colaboración entre la profesora María del Carmen Hernández Moreno, investigadora de la Coordinación de Desarrollo Regional del Centro de Investigación en alimentación y Desarrollo (CIAD), y la alumna Diana Yamileth Aguilar Romero, de la licenciatura en Ciencias Agroforestales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, unidad Morelia, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyo propósito consistió en trabajar con productores(as), viveristas, profesores(as) y servidores(as) públicos(as) de la región, a fin de conocer los aspectos ambientales, productivos y socioculturales que componen los sistemas que priorizan el cultivo de Agave angustifolia Haw.
El agave tiene una larga historia como parte del sustento de los pueblos originarios sonorenses (pima, ópata, eudeba, apache, mayo, yaqui, seri y guarijío), así como de los pueblos mestizos de la región. Su destilación dio origen al bacanora, una bebida que hoy tiene gran popularidad y valoración económica. Sin embargo, su historia está llena de complejidades, como la prohibición de 1915 a 1992, la extracción desmedida del agave silvestre y la degradación de sus poblaciones silvestres por cambio de uso de suelo para uso extensivo de ganadería, agricultura y minería.
En los últimos años se ha impulsado la producción del agave para la industria del bacanora. Por un lado, los apoyos para plantaciones forestales de agave, es decir aquellas que se hacen en zonas serranas, buscan restablecer las poblaciones silvestres, aunque dichas plantaciones han tenido poco éxito o no se han documentado lo suficiente. Por otro lado, el fomento de plantaciones comerciales de agave, aquellas que se hacen en parcelas agrícolas, ha despertado el interés comercial de muchos productores, quienes de forma directa o indirecta han comenzado a cultivar la especie A. angustifolia Haw, según lo establecido en la “NOM-168-SCFI-2004 Bebidas alcohólicas-Bacanora-Especificaciones de elaboración, envasado y etiquetado”. Este auge del agave ha ido transformando la dinámica de los sistemas agrícolas en la región, lo cual resulta valioso de documentar.
En ese sentido, el equipo de investigación del CIAD-UNAM visitó los municipios de Ures, Suaqui Grande, Rosario Tesopaco y Pueblo de Álamos, todos ellos ubicados en el área de denominación de origen del bacanora. Algunos apoyos para plantaciones comerciales con irrigación recomiendan el desmonte del terreno para favorecer la eficiencia hídrica, lo que acaba siendo un monocultivo, pero los productores han optado por conservar la vegetación forestal dentro de sus parcelas, pues reconocen que la planta de agave crece mejor bajo la sombra de árboles nativos, y que esta vegetación favorece la conservación de humedad en el suelo, hechos que son conocidos y respaldados por investigaciones en sistemas productivos similares.
En el trabajo de campo se pudo observar que los productores han incorporado prácticas como la siembra intercalada del agave con otros cultivos de pastoreo como el pasto buffel (Cenchrus ciliaris L.), la utilización de compostas caseras, guano y humus de lombriz, para favorecer su cultivo, la creación de barreras de agave contra la erosión en pendientes pronunciadas y la introducción de borregos en su unidad de manejo cuando los agaves han pasado los dos o tres años, para que “limpien” el terreno consumiendo las hierbas y pastos que crecen de manera natural, además de que alimentan al ganado con el bagazo del agave. Otros mencionaron que anteriormente producían miel en los agostaderos donde cultivaban otras especies como maíz, sorgo, frijol y calabaza. Estas prácticas, aunadas al profundo valor del agave en Sonora y su identidad con el bacanora, configuran sistemas productivos resilientes y diversos.
El programa Sembrando Vida, presente en algunos municipios del estado, tiene por objetivo promover este tipo de sistemas, en los que es posible obtener no solo bacanora, sino también otros subproductos del agave como la miel, fructanos e, incluso, quiotes para uso alimenticio, además de semillas, madera y alimento para ganado, además de la posibilidad de producir miel de abeja en la misma unidad de manejo, preservar la recolección de péchita, pitaya y toda una variedad de cultivos que pueden integrarse en este sistema agroforestal. Con ello, pueden evitar la erosión del suelo, reducir significativamente la presencia de plagas en el cultivo, favorecer la diversidad faunística local y la presencia de hongos micorrícicos, permitir la infiltración del agua y la conservación de nutrientes en el suelo, así como la preservación de prácticas y saberes tradicionales como la milpa, l la apicultura y la destilación artesanal.
Todos los factores ambientales y socioculturales antes descritos constituyen también un sistema altamente lucrativo por la cantidad de productos que pueden brindar, pero también por el valor agregado de los productos y porque pueden fomentar actividades de turismo rural y ecológico.
En la actualidad, es primordial dejar de fomentar prácticas agroindustriales que deterioran nuestros territorios. Desde una perspectiva agroforestal, promover el desmonte ya implica un desacierto de política pública, ya que la intensificación de un cultivo puede provocar la erosión de ecosistemas enteros. En el caso específico del agave, los monocultivos clonales podrían erosionar la diversidad genética de la especie, agotar nutrientes específicos en el suelo y propiciar la presencia de plagas, lo que obliga al uso de fertilizantes y pesticidas que terminan por dañar el suelo, la fauna, el agua y la salud de las personas que habitan ese territorio.
Es responsabilidad compartida de productores, asociaciones, cooperativas, instituciones académicas, gobiernos y consumidores, impulsar una agricultura más sostenible, justa y arraigada. Es indispensable que las normas de regulación del agave y del bacanora se ajusten a la realidad del territorio, y que sean escuchadas las necesidades de los productores. Se deben reconocer las cualidades biogeográficas y bioculturales que justifican la denominación de origen del bacanora, así como rectificar el aprovechamiento de A. angustifolia, A. pacifica, A. aff pacifica y A. rhodacantha para la producción de bacanora, documentadas en Esqueda et al. (2022). Desconocer este hecho equivale a marginar una parte fundamental de la diversidad silvestre del agave en Sonora.
En resumen, los sistemas agroforestales con agave son parte del legado biocultural de Sonora y ofrecen una alternativa sostenible frente al modelo agroindustrial, además de que preservan la biodiversidad, fortalecen las economías locales y revalorizan el legado cultural de los pueblos de Sonora.
Referencias
Armas, M. N. (1982). De nómadas cazadores y recolectores a aldeas agrícolas indiferenciadas (el caso del noroeste de México). Anales de Antropología, 19(2).
Casas, A., Caballero, J., Mapes, C. y Zárate, S. (1997). Manejo de la vegetación, domesticación de plantas y origen de la agricultura en Mesoamérica. Boletín de la Sociedad Botánica de México, 61: 31-47.
Domínguez-Arista, D. R. (2020). Bacanora, el mezcal de Sonora. De la clandestinidad a la denominación de origen. Estudios Sociales, 30(56).
Esqueda Valle, M. C., Coronado Andrade, M. L., Gutiérrez Saldaña, A. H. y Robert Díaz, M. L. (coords.) (2022). Ecología y biotecnología aplicadas al manejo sostenible del agave en Sonora (1ra. ed.). Universidad de Sonora y Editorial Fontamara. https://doi.org/10.47807/UNISON.405.
Montané, J. (2007). La industria del bacanora: Historia y tradición de resistencia en la sierra sonorense. Región y Sociedad, 19(39): 55-76.
Moreno-Calles, A. I., Toledo, V. M. y Casas, A. (2013). Los sistemas agroforestales tradicionales de México. Una aproximación biocultural. Botanical Sciences, 91(4): 375-398. https://doi.org/10.17129/botsci.419.
Sánchez, J. y León, R. (2017). Entre Comca’ac, Pimas y Cahítas: Estudio paleobotánico en la costa central de Sonora. En M. C. Esqueda Valle et al. (coords.), Ecología y biotecnología aplicadas al manejo sostenible del agave en Sonora. Universidad de Sonora y Editorial Fontamara.
Autora: Diana Yamileth Aguilar Romero, licenciatura en Ciencias Agroforestales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, unidad Morelia, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó una estancia académica en el CIAD bajo la dirección de la profesora investigadora María del Carmen Hernández Moreno, de la Coordinación de Desarrollo Regional
CITACIÓN SUGERIDA:
Aguilar Romero D. Y. (2025, 05 septiembre). Sistemas agroforestales con Agave angustifolia Haw: legado biocultural de Sonora. Oficina de Prensa. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD). https://www.ciad.mx/sistemas-agroforestales-con-agave-angustifolia-haw-legado-biocultural-de-sonora/↗