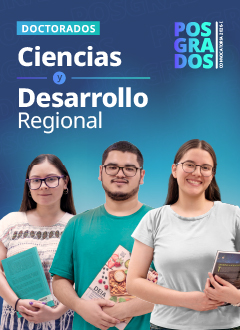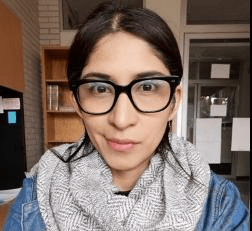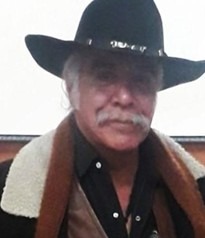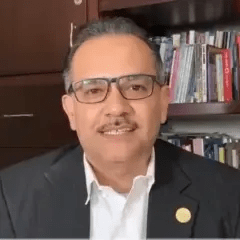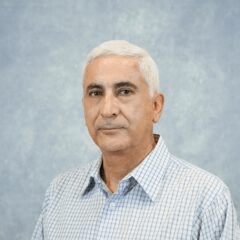Plantas medicinales para acelerar la cicatrización
La piel es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, ya que cumple con múltiples funciones vitales para la vida como protector, reguladora de la temperatura corporal y proveedora de sensaciones sensoriales, además de fungir como barrera entre estímulos externos e internos y de adaptación al medioambiente, entre otras. Sin embargo, como todos los demás órganos y partes del cuerpo, puede sufrir alteraciones; una de ellas son las heridas que pueden surgir a raíz de lesiones, cirugías, accidentes, raspaduras, caídas, quemaduras, etcétera.
Algunas heridas son más difíciles de curar (cicatrizar) que otras, dependiendo de la causa y del estado de salud de la persona. Por ejemplo, si no se tiene higiene, una herida se puede infectar, produciendo fuertes infecciones. Las personas con diabetes son más propensas a desarrollar heridas crónicas difíciles de sanar. De igual manera, la mala circulación, la obesidad, edad avanzada, consumo de alcohol, exposición a intoxicantes y tabaquismo, entre otros factores, pueden empeorar la evolución de la herida, mermando significativamente la calidad de vida de las personas.
Es por ello por lo que, para su tratamiento, se emplean múltiples enfoques, tales como recubrimientos, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, ungüentos y cremas que promueven la regeneración celular. Algunos productos comerciales que aceleran la cicatrización y mejoran la apariencia de la cicatriz se basan en extractos de plantas medicinales o frutos. Dentro de su composición se encuentran compuestos bioactivos que actúan como antioxidantes, antibacterianos, antiinflamatorios y promoventes de la proliferación y migración celular que, en conjunto, ayudan a la cicatrización.
En México el uso de plantas medicinales para tratar diversas afecciones data de tiempos precolombinos y se ha convertido en una herramienta alternativa con resultados prometedores.
En la medicina tradicional mexicana para tratar las heridas se han empleado ungüentos, decocciones y cataplasmas a base de bálsamo (Myroxylon balsamum), hediondilla (Zaluzania triloba), hierba de la golondrina (Euphorbia anychioides), hierba del cáncer (Cuphea aequipetala), hierba mora (Solanum nigrescens), malva (Malva parviflora), miamol (Phytoloaca icosandra), paletaria (Arenaria reptans), pata de león (Geranium potentillifolium), tepozán (Buddleica cordata), toloache (Datura stramonium), sábila (Aloe vera), manrrubio o axihuitl (Ageratina pichinchensis), árnica (Heterotheca inuloides), caléndula (Calendula oficinalis), palo loco (Pittocaulon bombycophole), sombrero mexicano (Ratibida latipalearis), ambrosía (Ambrosia ambrosioides), cuachalalate (Amphipterygium adstringens), hierba del golpe (Oenothera rosea), chichicaxtle (Urtica subincisa), hierba del pollo (Commelina diffusa), epazote (Chenopodium ambrosioides), agujona (Geranium seemannii), hierba de San Nicolás (Piqueria trinervia) y tepezcohuite (Mimosa tenuiflora), entre muchas más (Ávila-Uribe et al., 2016; Cilia-López et al., 2021; Pérez-Contreras et al., 2022; Esquivel-García et al., 2018).
Sin embargo, solo algunas han sido objeto de estudios experimentales tanto en líneas celulares como en modelos animales. Por ejemplo, en ratones y ratas se ha demostrado la actividad cicatrizante de marañón (Anarcadium occidentale), chirimoya (Annona squamosa), acahual blanco (Bidens pilosa), copal (Bursera morelensis) y nopal (Opuntia ficus-indica), entre otras. Solo algunas pocas han sido sujetas a investigación clínica en humanos como lo es el manrrubio (A. pichinchensis), sangre de drago (Croton lechleri), mangle rojo (Rhizophora mangle), tepezcohuite, y milenrama (Achillea millefolium) (Salazar-Gómez y Alonso-Castro, 2022).
Los efectos benéficos que ejercen estas plantas medicinales se deben a la presencia de fitoquímicos, los cuales son sustancias que cumplen funciones fisiológicas en las plantas, principalmente de protección contra depredadores. Se han identificado compuestos de tipo fenólico como ácido quínico, rutina, kaempferol, epicatequina 3-O-galato, ácido anacárdico, ácido rosmarínico y terpenoides como el bornesitol y el ácido oleanólico (Salazar-Gómez y Alonso-Castro, 2022).
La riqueza etnobotánica de México y Latinoamérica es amplia y contiene tesoros medicinales aún por descubrir; es por ello que múltiples centros de investigación se dedican plenamente al estudio de la etnofarmacología, con la finalidad de seguir abundando y esclareciendo tanto los compuestos responsables de las múltiples actividades biológicas como de sus mecanismos de acción.
Referencias
Ávila-Uribe, M. M. et al. (2016). Plantas medicinales en dos poblados del municipio de San Martín de las Pirámides, Estado de México. Polibotánica, 42(21): 215-245. https://doi.org/10.18387/polibotanica.42.11.
Cilia-López, et al. (2021). La etnofarmacología de la familia Asteraceae en México. Botanical Sciences. https://doi.org/10.17129/botsci.2715
Esquivel-García, R. et al. (2018). Flora etnomedicinal utilizada para el tratamiento de afecciones dermatológicas en la meseta Purépecha, Michoacán, México. Acta Botánica Mexicana, 125: 95-132. https://doi.org/10.21829/abm125.2018.1339.
Pérez-Contreras, C. V. et al. (2022). Wound healing activity of the hydroalcoholic extract and the main metabolites of Amphipterygium adstringens (cuachalalate) in a rat excision model. Journal of Ethnopharmacology, 293. https://doi.org/10.1016/j.jep.2022.115313.
Salazar-Gómez, A. et al. (2022). Medicinal Plants from Latin America with wound healing activity: ethnomedicine, phytochemistry, preclinical and clinical studies—A review. Pharmaceuticals, 15 https://doi.org/10.3390/ph15091095.
Autores: Luis Alfonso Jiménez-Ortega, estudiante del doctorado en ciencias, y José Basilio Heredia, investigador de la subsede Culiacán del CIAD (Ciencia y Tecnología de Productos Agrícolas para Zonas Tropicales y Subtropicales).