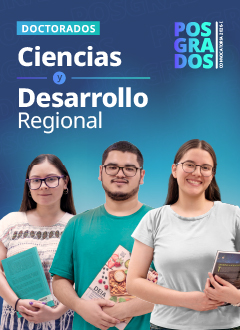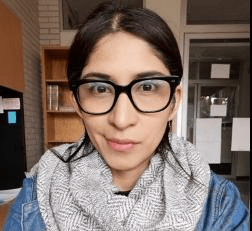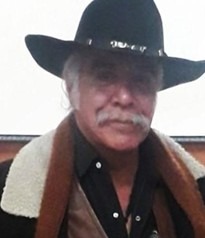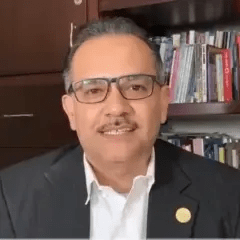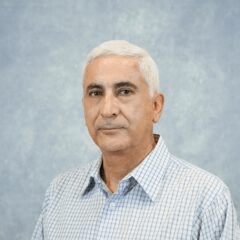Conferencia internacional sobre quitina y quitosano en Hermosillo: un vistazo al futuro
La 16th International Conference on Chitin and Chitosan (16th ICCC), que se llevó a cabo conjuntamente con el 9º Simposio Iberoamericano de Quitina (9no SIAQ), reunió a la comunidad científica global especializada en quitina y quitosano del 26 al 29 de octubre de 2025 en Hermosillo, Sonora, México. Este evento fue organizado por la Sociedad Iberoamericana de Quitina y respaldado por la Federación Internacional de Sociedades de Quitina y Quitosano (IFCCS).
Desde 1977, las ICCC se han consolidado como el foro principal para discutir los avances científicos y tecnológicos de la quitina y el quitosano, biopolímeros llamados a tener un rol fundamental en un futuro sostenible.
Uno de los aspectos notables de esta conferencia fue su alcance internacional y la diversidad de instituciones participantes. Las y los expertos y científicos reunidos procedían de las Américas, Europa y Asia, quienes compartieron los avances de investigación y aplicación de estos polímeros a nivel global. Asimismo, se contó con la participación de académicos(as), estudiantes y representantes del sector privado de España, Alemania, Estados Unidos, Japón, Irlanda, Francia, Cuba, Chile, Perú, Tailandia, Irán, Ecuador y, por supuesto, México, representando a numerosas instituciones que contribuyeron al conocimiento. Destacó la participación de universidades de prestigio como la Universidad de Münster y la Universidad de Bayreuth (Alemania), la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Murcia (España) y la Universidad de Kyoto (Japón).
La presencia de empresas líderes en el sector, como Heppe Medical Chitosan GmbH (radicada en Alemania), Tidal Vision (de Estados Unidos) y Brandon Bioscience (de Irlanda), subraya la transición del quitosano de ser un tema académico a ser un producto industrial con aplicaciones centradas en la economía circular. En este sentido, se contó con la valiosa participación de representantes de empresas latinoamericanas como Sunmar Innovations y Fortidex (ambas de Ecuador) y Biomass Sustainable Solutions (México).
La conferencia también incluyó el Tercer Simposio de Jóvenes Investigadores(as), un espacio esencial para que la próxima generación de científicos(as) presente sus hallazgos, garantizando la continuidad de la investigación en estos biopolímeros tan prometedores. Con el objetivo de estimular la calidad académica de las investigaciones de las y los jóvenes investigadores, se concedieron dos primeros premios a las mejores contribuciones orales y en póster. José Javier Coca Hidalgo, estudiante de Doctorado en Ciencias del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), subsede Guaymas, ganó el segundo lugar en la categoría de exposición oral del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD); estudiantes de la Universidad de Sonora también fueron reconocidos en este certamen.
En la organización del evento (SIAQ es el comité organizador internacional) se debe destacar el trabajo de los investigadores(as) del CIAD Waldo Argüelles Monal (presidente) y Jaime Lizardi Mendoza (tesorero). En el comité organizador local participó Maricarmen Recillas Mota, además de colegas y estudiantes del CIAD. También participaron académicos(as) de la Universidad de Sonora y la Universidad Estatal de Sonora, quienes desempeñaron un papel decisivo en la exitosa organización local.
Un biopolímero versátil
Los temas presentados en la conferencia mostraron la versatilidad de este biopolímero, que se extrae principalmente del caparazón de crustáceos (camarones, jaibas, langostas, etc.) y de plumas de calamar. Si bien la región noroeste de México, con su fuerte industria pesquera, tiene acceso más fácil a estas materias primas, en el congreso se mostró que también puede obtenerse quitina y quitosano de insectos, como las larvas de la mosca soldado negra (Hermetia illucens) o de los escarabajos (Xyloryctes telephus).
Un mensaje central de la conferencia fue insistir en la importancia de las características particulares de cada muestra de quitina o quitosano de manera que, entre mejor se defina su estructura molecular, será posible asegurar que sus propiedades sean predecibles y confiables en sus diversas aplicaciones. En este sentido es el esfuerzo académico creciente enfocado en el desarrollo de “nuevas generaciones” de quitosanos, conocidos como 2G, 3G e, incluso, 4G, cuyas características estructurales determinan sus propiedades químicas, su actividad biológica, etc. En consecuencia, hay un consenso sobre la importancia de su correcta caracterización, la cual va más allá de los básicos grados de acetilación y peso molecular.
Aplicaciones clave
En las conferencias se presentaron algunos avances clave en aplicaciones; por ejemplo, en temas de medicina y salud se presentó el uso de nanofibras de quitina (estructuras increíblemente pequeñas similares a hilos obtenidas de caparazones de cangrejo) para acelerar la curación de heridas y promover el crecimiento del cabello. También se mostraron nanopartículas e hidrogeles (materiales similares a gelatina que absorben mucha agua) que responden a cambios de temperatura o pH. Estos sistemas son prometedores para transportar medicamentos, como la curcumina, de manera controlada dentro del cuerpo. También se están desarrollando biomateriales para la ingeniería de tejidos óseos mediante impresión 3D. Otro trabajo reportó que el quitosano ayuda a detener las hemorragias al modular la contracción de los vasos sanguíneos.
En cuanto a agricultura sostenible, se analizó que el quitosano puede actuar como un bioestimulante que ayuda a las plantas a defenderse de enfermedades, plagas (como nematodos parásitos que atacan las raíces del tomate) y hongos. Las investigaciones demuestran que el quitosano puede aumentar la eficacia de los fertilizantes, permitiendo que se use menos químico y reduciendo la contaminación ambiental. También se presentaron productos biológicos diseñados para mejorar la eficiencia en el uso del agua por parte de los cultivos, lo cual es vital en zonas con escasez.
En temas de materiales y medio ambiente participaron estudios que muestran que los biopolímeros pueden reemplazar a plásticos derivados del petróleo. Los empaques biodegradables a base de quitosano y gelatina de pescado pueden alargar la vida útil de frutas y verduras, como los aguacates y los pimientos, protegiéndolos de hongos y del deterioro. En otro trabajo se desarrollaron membranas y geles para la eliminación de contaminantes tóxicos del agua, como el arsénico y metales pesados (cadmio y plomo), como parte de una solución crítica para la salud pública.
En resumen, el 16º ICCC y el 9º SIAQ confirmaron que la quitina y el quitosano son más que simples residuos: son materiales claves para enfrentar los desafíos de la biomedicina, la alimentación y la sostenibilidad del planeta.